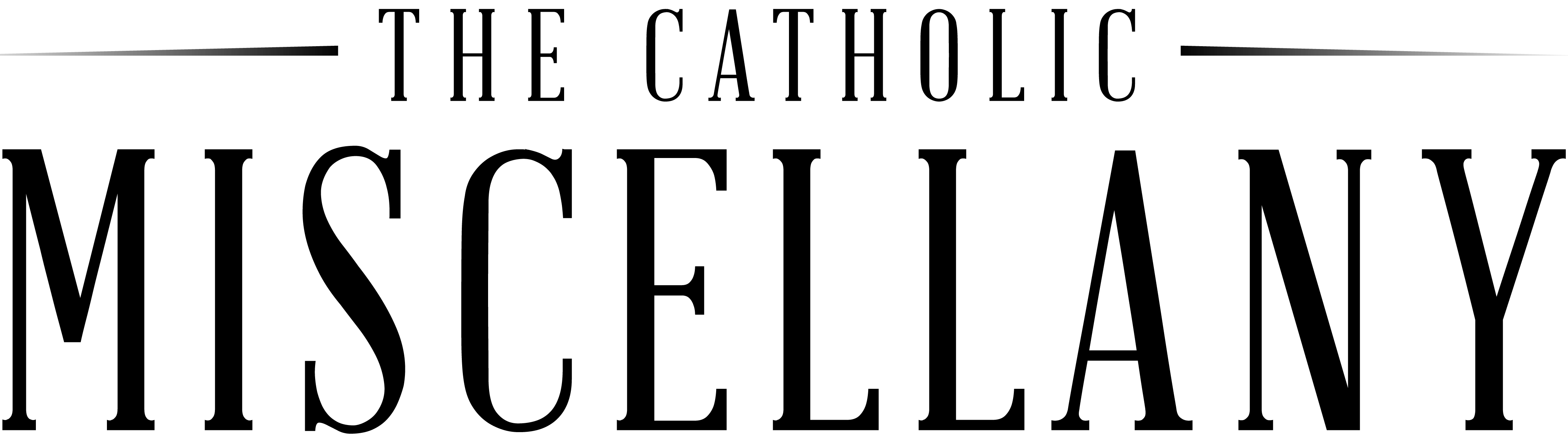La paradoja del bautismo de Jesús
Cuando Juan el Bautista estaba llevando a cabo su misión de ser el último profeta, de avisar que el Mesías estaba cerca y de proclamar un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, empezó a llamar la atención y convencer a muchas personas con su mensaje y con su estilo de vida.
Cuando Juan el Bautista estaba llevando a cabo su misión de ser el último profeta, de avisar que el Mesías estaba cerca y de proclamar un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, empezó a llamar la atención y convencer a muchas personas con su mensaje y con su estilo de vida.
Sin embargo, lo más interesante de la escena en el Río Jordán no fue la multitud que estuvo presente, sino que en medio de un bautismo general para quienes se consideraban pecadores, Jesús hizo parte mezclándose entre ellos y dejándose bautizar también. Es una sorpresa y un enigma al mismo tiempo: ¿por qué Cristo se dejó bautizar, en lugar de ser él quien bautizara?
Este hecho es un eco de la escena en que Jesús se ciñe y se arrodilla para limpiar los pies de los discípulos antes de la Última Cena, realizando el signo del esclavo que limpiaba los pies de sus amos. Cuando Pedro trata de evitar que Jesús le lave los pies, él le explica que ahora no es el momento de comprender lo que está ocurriendo. Lo mismo sucedió con Juan el Bautista, quien también quedó perplejo al darse cuenta que era él quién se debía dejar bautizar por Cristo.
En este caso, siendo Jesús quien se deja bautizar se nos revela un gran misterio: que él vino a asumir las faltas porque es el único que puede transformar el pecado en gracia.
En el Antiguo Testamento existía la figura de un carnero al que se le imponían las manos y se le transmitían los pecados de la comunidad; después ese carnero era abandonado en el desierto. Este animal era conocido como el chivo expiatorio de Israel porque asumía los pecados del pueblo.
Todas estas son imágenes que prefiguran la tarea salvífica de Cristo: él es el cordero inocente que asume los pecados para redención del pueblo. Aunque no había en Él pecado alguno, Jesús acepta ser contado entre los pecadores y recibe de Juan el bautismo de conversión inaugurando así su vida pública, pero más importante aún anticipando el bautismo que iba a recibir con su muerte.
Otro detalle importante es que la gracia de los sacramentos comienzan con Cristo: no fue el agua la que limpió los pecados de Cristo (que no los tenía), sino que fue Cristo, el Hijo de Dios, el que otorgó al agua el poder de purificar y limpiar los pecados durante el sacramento del bautismo. Sabemos que una manzana podrida es capaz de estropear el resto de manzanas en un cesto, aquí ocurre al revés: el inocente se hace uno entre los pecadores y al dejarse bautizar nos abre las puertas de la purificación.
Además, la inmersión debajo del agua en el Río Jordán es una prefiguración de otra inmersión: Jesús es sumergido en la muerte y sale victorioso con su resurrección. Cuando esto sucede, nuestros pecados quedan perdonados. Es un momento clave en el que se revela la vocación de Jesús de ser quien asume el pecado del mundo para ganar la batalla y devolvernos la gracia perdida.
Al mismo tiempo que esto sucede, tiene lugar una teofanía al escucharse la voz del Padre diciendo: “Este es mi Hijo amado, el predilecto”. Aquel que está mezclado entre los pecadores es el amado por el Padre y en ese momento el Espíritu se hace visible al posarse sobre él. Esta teofanía también se cumple en nosotros: con nuestro bautismo nos convertimos en hijos predilectos del Padre y el Espíritu encuentra una morada en nosotros.
Al iniciar su vida pública con el bautismo en el Jordán, Jesús nos está recordando el inicio de la vida de gracia que hemos recibido durante nuestro propio bautismo. Abracemos nuestra identidad de hijos predilectos del Padre y de templos del Espíritu Santo siguiendo el ejemplo de Jesús. Renovemos nuestras promesas bautismales para ser portadores de la gracia y transformar nuestro mundo que está sediento de perdón y de resurrección.
Cristina Umaña Sullivan es socióloga cultural que se ha dedicado a la evangelización durante más de 10 años, con especialidad en Teología del Cuerpo y en la creación de identidad desde la perspectiva cristiana. Envíele un correo electrónico a fitnessemotional@gmail.com.