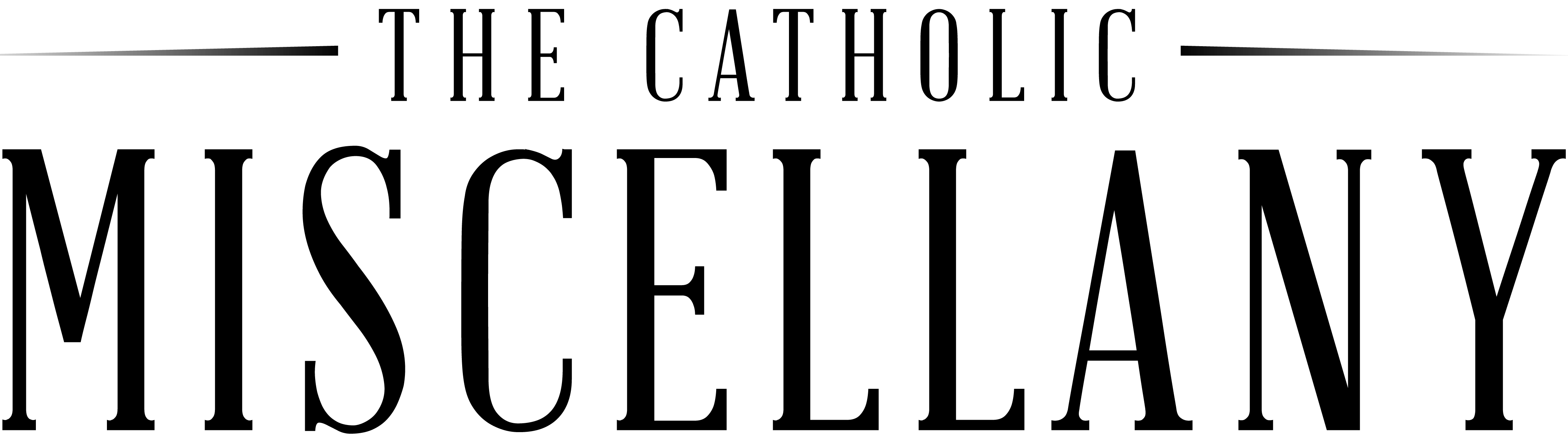Via Fidelis: La promesa de la vida eterna es nuestra causa de esperanza
Ser humano es ser alguien orientado hacia el futuro. Vivimos en un mundo lleno de promesas, las cuales reflejan un horizonte abierto, siempre orientado hacia lo que está por venir. Como seres humanos, estamos constantemente aceptando nuevas promesas y esperando que se hagan realidad.
Ser humano es ser alguien orientado hacia el futuro. Vivimos en un mundo lleno de promesas, las cuales reflejan un horizonte abierto, siempre orientado hacia lo que está por venir. Como seres humanos, estamos constantemente aceptando nuevas promesas y esperando que se hagan realidad.
No debería sorprendernos entonces que en el corazón de la fe cristiana haya una promesa: la promesa última de la vida eterna. Esta es la promesa que cumple todas las demás y abre todas las posibilidades futuras. A esta confianza en esta promesa fundamental le llamamos esperanza.
Con esta idea de esperanza en mente, continuamos nuestra exploración del kerygma, o la proclamación de la Buena Nueva de la salvación en Cristo Jesús. Ya hemos reflexionado sobre la bondad de la creación y el amor de Dios hacia la creación en general, así como la humanidad en particular. Este amor perdura a pesar del pecado humano. La profundidad de este amor se revela en los eventos centrales que conforman el kerygma: la Encarnación y el Misterio Pascual. En la Encarnación, Dios Padre envía a su Hijo para revelarse a nosotros y transformar nuestra humanidad. Es a través del Misterio Pascual que nuestra visión como humanidad cambia por completo gracias a la pasión, muerte, resurrección y ascensión del Hijo.
La Encarnación y el Misterio Pascual no son solo buenas noticias porque Dios vino a visitarnos en Jesús; aunque Él sufrió y murió, fue finalmente glorificado al resucitar. Esta ciertamente es una buena noticia, pero hay algo aún mejor: esta historia es verdadera, y no es toda la historia. La verdadera Buena Nueva es que la vida resucitada no es solo para Jesús. También nos es ofrecida a nosotros a través de Él.
Al asumir nuestra humanidad y luego morir y resucitar, Cristo transforma el destino humano. Jesús hace posible una unión con Dios que antes no era posible al unir nuestra naturaleza con la divinidad y luego resucitar después de haber muerto en esa naturaleza humana. Gracias a Cristo, la muerte humana se convierte en la puerta de entrada a una vida que antes nos era inaccesible: la vida de Dios, llena de comunión íntima. En pocas palabras, la salvación es comunión con Dios, y esta oferta de comunión eterna es la promesa en la que encontramos nuestra esperanza.
Cuando usamos la palabra “esperanza” en un sentido cotidiano, a menudo la entendemos como desear que lo aparentemente imposible suceda. “Esperamos” ganar la lotería o “esperamos” algún día tomar esas vacaciones soñadas. En esencia, pensamos que la esperanza significa querer que algo ocurra, aunque estemos bastante seguros de que no sucederá. O consideramos que aquello que esperamos está tan lejos que casi no parece tangible ni fácilmente alcanzable. Nuestro concepto cotidiano de esperanza no es más que un deseo.
La virtud teológica de la esperanza no funciona de esta manera. No es un deseo. Es algo mucho más sustancial. Una buena manera de entender la esperanza es como una expectativa. Esperar es anticipar algo. Es la anticipación del cumplimiento de las promesas que Dios nos ha hecho, especialmente la promesa de la vida eterna. Tenemos la confianza de que esta promesa se cumplirá porque ya la hemos visto realizarse en la humanidad de Cristo. Así que, en lugar de pensar en la esperanza como un deseo infructuoso de lo imposible, debemos entenderla como una espera expectante.
Es este contraste lo que constituye la naturaleza kerygmática del cristianismo, en contraposición al resto del mundo. El mundo deposita su esperanza en la inseguridad de cosas pasajeras, efímeras o superficiales. Nosotros, en cambio, depositamos nuestra esperanza en la cruz, en la certeza y eficacia eterna que promete. Proclamar la Fe o compartir el Evangelio significa, entonces, mostrar a otros el firme fundamento de nuestra esperanza.
Michael Martocchio, Ph.D., es el secretario de discipulado y director de la Oficina de Catequesis e Iniciación Cristiana. Envíele un correo electrónico a mmartocchio@charlestondiocese.org.