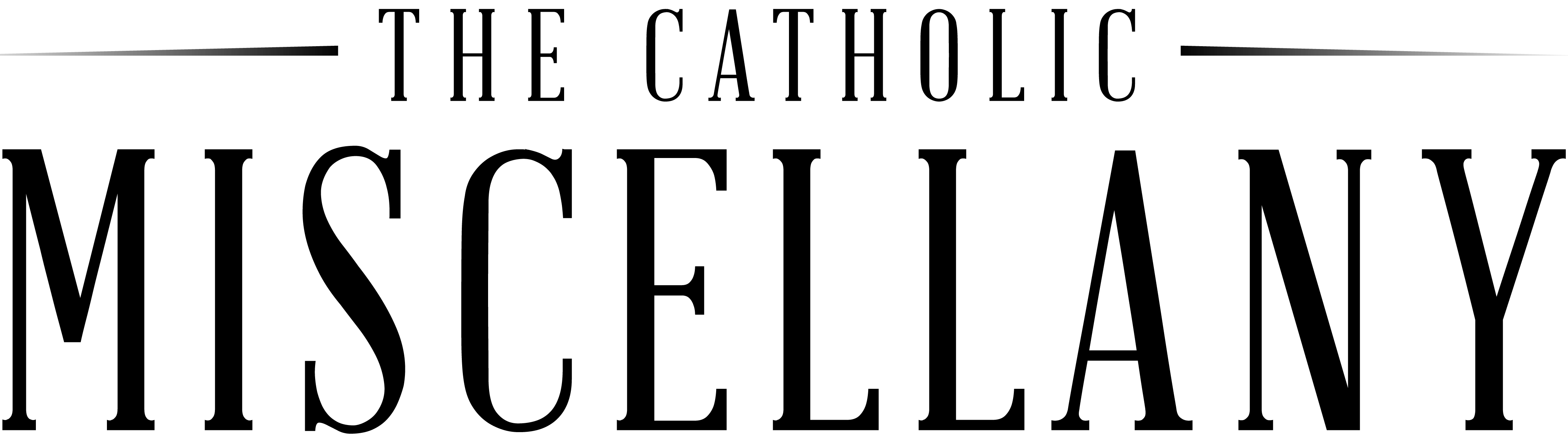La dicha de la pobreza
“Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos”.
“Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos”.
Esta es la primera bienaventuranza que Jesús nos presenta al enseñarnos las reglas del Reino para quienes anhelamos seguirle.En su sermón de la montaña, Jesús no oculta las vicisitudes que enfrentaremos si deseamos heredar el reino de los cielos. No maquilla el panorama, porque él no es proselitista: no le interesa la cantidad de seguidores, sino la calidad de quienes lo siguen, sabiendo lo que implica.
Esas vicisitudes fueron las que aceptó Santa Clara de Asís, cuya fiesta celebramos en agosto. Clara es una gran figura para redescubrir uno de los tres consejos evangélicos que no solo se le pidió a ella y a su orden, sino a todo cristiano: la pobreza. Hoy en día, este consejo suele suavizarse o incluso olvidarse, como también ocurrió en la época de esta santa.
Recordemos el contexto histórico en el que vivió: la Iglesia –junto con otras instituciones europeas como los feudos y la milicia– atravesaba una época de bonanza económica sin precedentes. Esta opulencia llevó al clero a enfocarse en el crecimiento patrimonial y en relaciones políticas de conveniencia, dejando de lado su misión esencial: la conversión y salvación de las almas.
Como respuesta a este exceso de lujos que desvirtuó a varias congregaciones, surgieron dos figuras que sintieron un llamado vehemente a seguir el ejemplo de pobreza de Jesús: San Francisco y Santa Clara de Asís. Ambos provenían de familias acaudaladas y poderosas, por lo que su decisión no nació de la carencia, sino del deseo de vivir el Evangelio con autenticidad.
Santa Clara fue blanco de muchas críticas, especialmente por parte de sus familiares, quienes consideraban un desperdicio su elección de vida. Sin embargo, ella respondió: “Aún en el mundo de hoy se puede vivir el Evangelio”. Estas palabras siguen siendo actuales. Clara fue la única mujer que redactó una regla de vida monástica para mujeres, y uno de sus pilares fue pedir a sus hermanas que siguieran el ejemplo de Cristo, quien siendo rico, eligió la pobreza.
En la biografía filmada Historia de una Cristiana, se resume así parte de su regla:
“¿Quién puede contar los dones que el Padre Celestial continuamente nos da? Son más numerosos que las estrellas, pero el don más grande es nuestra vocación cristiana. Dios nos ha dado a Su Hijo Jesús, que con Su palabra y con Su ejemplo se ha hecho para nosotros camino. Cristo nació pobre, vivió pobre y murió desnudo en la cruz. Dichosos los que caminan por esta vía. Tenemos que ser como un espejo que refleje la luz de Dios para nuestras hermanas y para todos los hombres de este mundo”.
El mundo en el que vivía Clara no es muy diferente al nuestro: la opulencia, el exceso de comodidades y la lucha incesante por acumular bienes siguen presentes. El frenesí por poseer ha desvirtuado nuestra actitud cristiana y nos ha hecho perder de vista las enormes gracias que se desprenden de la práctica de la pobreza evangélica.
Nos escudamos –yo la primera– en que la pobreza que Cristo proclamó es una pobreza de espíritu. Sin embargo, no seamos ingenuos al pensar que lograremos abrazar esa pobreza en medio de una vida cómoda y, especialmente, sin cruz.
¿A quién le gusta pasar hambre o sed? Es natural evitar el sufrimiento. Entonces, ¿por qué escogió Cristo estas incomodidades –y muchas otras– como su estilo de vida? Detrás de esta elección deliberada (pues recordemos que él pudo nacer y vivir como hubiera deseado) se esconde la clave para no caer en la tentación de uno de los tres enemigos del alma: el mundo.
Este enemigo es más sutil que los otros dos. La carne es bulliciosa, inquieta, y si se descontrola, puede volverse insaciable. El demonio es temido, ha sido estudiado durante siglos, y como dice mi madrina, es un paparazzi que no deja de seguirnos para hacernos caer.
Pero el mundo es el lugar donde vivimos, y Jesús sabe muy bien que debemos cuidarnos de él. De hecho, una de sus plegarias al Padre antes de la ascensión fue: “Por ellos te ruego; no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque son tuyos (...) Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí”.
La lucha es real. Estamos llamados a no acomodarnos, a desprendernos del placer que generan las riquezas, el consumo y la autosatisfacción. El gran peligro del mundo es hacernos creer que todo lo podemos –e incluso debemos– tener, y que solo debemos velar por nuestro propio interés. ¿De lo contrario, qué será de nosotros?
En el Padre Nuestro rezamos: “No nos dejes caer en la tentación”. La gran tentación es darle la espalda a Dios, tomar las riendas de nuestra vida y romper el lazo paternal que él tiene con nosotros. Es pensar que Dios ya no se ocupa de mí –porque no hace mi voluntad– y, por lo tanto, yo ya no me ocuparé de él ni de conocer o abrazar su plan para mi vida.
El mundo y sus placeres pueden llevarnos a esta ruptura. Es el campo de batalla de nuestra alma, y está monopolizado por el príncipe de las tinieblas, o como Jesús lo llama: “el príncipe de este mundo”.
Vivimos en una cultura consumista, desenfrenada, capitalista y cómoda, donde muchas almas se están perdiendo. El llamado a vivir la pobreza evangélica, del que Santa Clara nos dio un gran ejemplo, es una de las estrategias con las que podemos vencer la tentación y las trampas del mundo. Tal vez el desprendimiento de las riquezas haga brotar virtudes que hoy parecen extinguidas, y nos ayude a instaurar el reino de los cielos.
La pobreza trae mucha más dicha de la que la riqueza promete. Quizás ha llegado el momento de tomar en serio este consejo evangélico, que se le pide a todo cristiano, tenga o no vocación religiosa.